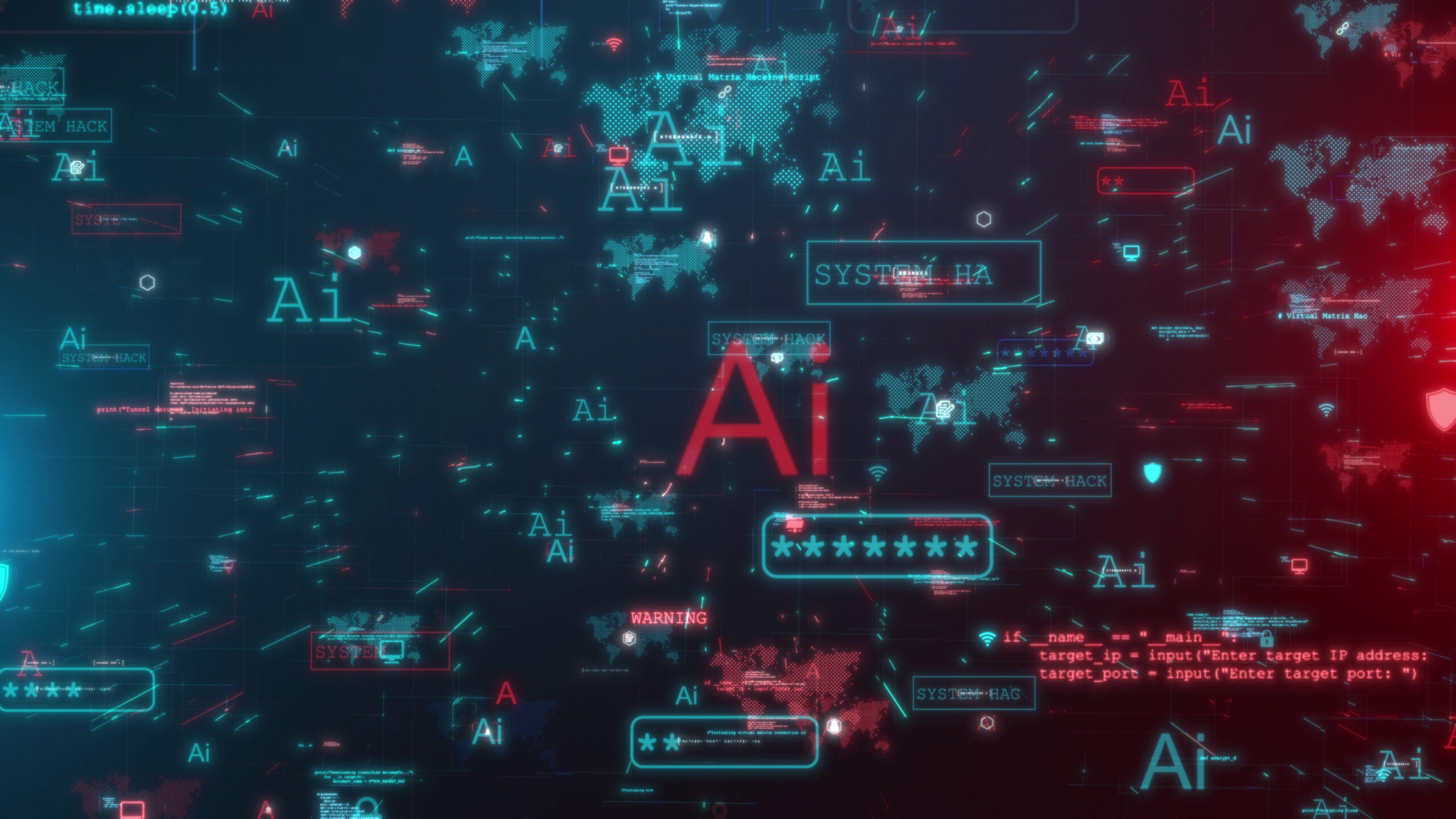
La IA y una moral común urgente
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En la reciente entrevista al CEO de Open AI, Sam Altman, realizada por el destacado periodista Tucker Carlson, se desliza una idea que, aunque seductora para el mundo tecnológico, resulta profundamente peligrosa: dejar en manos de la inteligencia artificial la definición de lo que es correcto o incorrecto. Altman reconoce los dilemas éticos de la IA y admite que necesitamos parámetros comunes de moralidad para guiar su desarrollo. Sin embargo, la solución que sugiere no deja de ser inquietante: confiar en que la propia IA, con la suma de interacciones humanas, “descubra” una moral compartida.
A primera vista, la propuesta parece razonable. ¿Qué mejor que un sistema global, con acceso a millones de opiniones y datos, para construir un consenso moral? Pero el problema es que esta idea confunde cantidad con verdad, mayoría con justicia, y tendencia con moralidad. La moral no se puede derivar únicamente de la estadística de opiniones. Reducir lo ético a un promedio algorítmico equivale a entregar las riendas de nuestra conciencia colectiva a una máquina, incapaz de distinguir entre lo trascendente y lo inmanente, entre el amor al prójimo y el odio justificado por mayorías circunstanciales.
Ciertamente estamos ante un espejismo tecnológico. Altman, como muchos en Silicon Valley, cree que los problemas humanos se resuelven con más tecnología. Pero lo moral no es un problema técnico, sino espiritual y filosófico. Una IA, por más avanzada que sea, no tiene alma, ni conciencia, ni la capacidad de experimentar el dolor del otro. Su criterio se limita a procesar patrones de conducta, no a discernir el bien en sentido trascendente.
Si dejamos que un algoritmo defina lo correcto, abrimos la puerta a que la moral se convierta en un producto manipulable por quienes controlan los datos y las plataformas. Ya lo vemos en las redes sociales: lo que es “aceptable” no siempre responde a principios universales, sino a las tendencias políticas o comerciales del momento. Imaginemos ese mismo sesgo amplificado en una IA con pretensiones de árbitro moral global. Sería la colonización definitiva de nuestra conciencia por intereses tecnológicos.
Es por todo lo anterior que necesitamos con urgencia de un marco común, frente a esta amenaza, se vuelve urgente recuperar un lenguaje común de valores que trascienda la volatilidad de las modas y la manipulación algorítmica. La historia nos muestra que cada vez que las sociedades han perdido un fundamento moral compartido, han caído en el caos o en la tiranía. El siglo XX nos dejó ejemplos terribles: regímenes que justificaron atrocidades en nombre de ideologías mayoritarias.
Hoy, el desafío es aún mayor, porque la IA no sólo ejecuta órdenes: interpreta, aprende y condiciona decisiones humanas. De ahí la necesidad de un marco moral claro, anterior y superior a la máquina. Y ese marco no puede ser inventado de cero ni reducido a encuestas digitales. Debe descansar en una tradición que ya ha demostrado su capacidad de articular dignidad humana, justicia y solidaridad.
Aquí es donde el cristianismo aparece no como imposición dogmática, sino como referencia civilizatoria. Nos guste o no, la idea de que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca, de que hay un valor en el amor al prójimo, de que la vida merece respeto y de que la justicia debe orientarse al bien común, proviene de raíces cristianas. Incluso los valores modernos que se presentan como seculares —los derechos fundamentales, la igualdad entre los seres humanos, la fraternidad— hunden sus raíces en esta cosmovisión.
Pretender construir una moral “neutral” sin estas bases es un espejismo. La neutralidad absoluta no existe: siempre se parte de un horizonte cultural y filosófico. La pregunta es si queremos que ese horizonte lo definan algoritmos alimentados por intereses corporativos o si volvemos a dialogar en torno a un marco ya probado por siglos de historia.
El cristianismo no ofrece respuestas técnicas a la inteligencia artificial, pero sí principios sólidos: respeto a la dignidad humana, cuidado del más débil, responsabilidad por los actos y sentido de trascendencia. Estos valores son el punto de partida indispensable para orientar el desarrollo tecnológico sin que nos deshumanice.
Parece ser que la mejor opción es que vayamos hacia un consenso responsable, lo que no significa que debamos imponer una moral confesional en sociedades donde la libertad de culto y credo debe estar garantizada. Significa reconocer que, si queremos sobrevivir a la revolución de la IA sin perder lo que nos hace humanos, necesitamos un núcleo de valores compartidos. Y ese núcleo, en Occidente, se encuentra en la tradición cristiana, abierta al diálogo con otras corrientes, pero firme en su defensa de la dignidad y la libertad.
Hay buenas noticias, por supuesto, el mismo Sam Altman intuye correctamente que necesitamos una moral común, aunque yerra al creer que puede surgir espontáneamente de las interacciones algorítmicas. La moral no se programa: se vive, se hereda y se construye en comunidad. Si no afirmamos un marco sólido, la IA terminará reflejando lo peor de nosotros, amplificado por su poder. Tampoco es justo traspasarle dicha responsabilidad a alguien que solo ha mostrado credenciales tecnológicas.
En conclusión, la urgencia de nuestro tiempo no es inventar una moral digital, sino recuperar y actualizar un fundamento común que oriente a la tecnología al servicio del ser humano. La IA puede ser una herramienta extraordinaria, pero nunca un juez moral. Si le entregamos esa autoridad, perderemos lo más valioso: la capacidad de decidir libremente lo que es bueno, verdadero y justo.
El futuro de la humanidad dependerá, más que de la IA, de nuestra decisión colectiva de sostener esa moral común. Y esa decisión no puede dejarse a Silicon Valley u otro núcleo tecnológico, sino que debe brotar de lo mejor de nuestra tradición, que sigue viva y vigente: la herencia cristiana.











